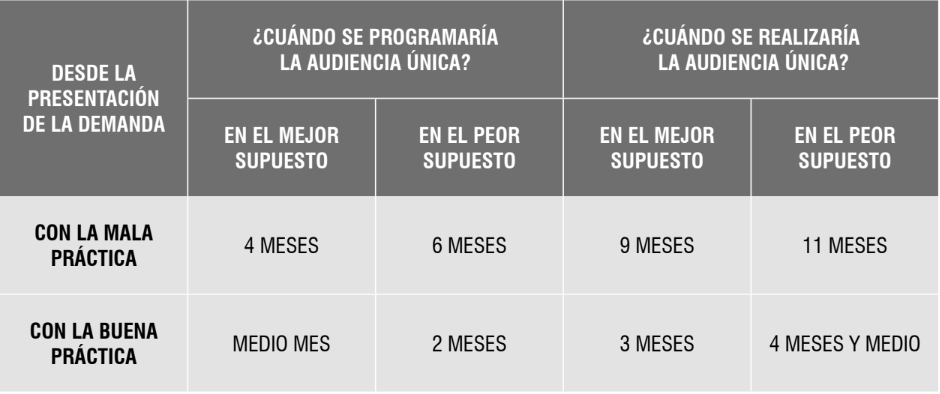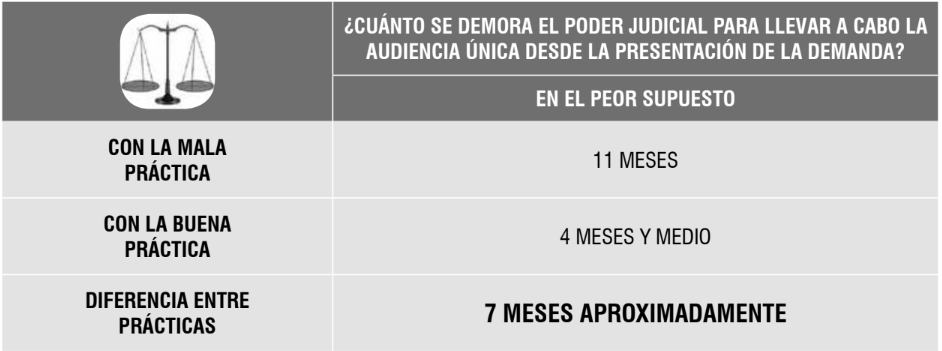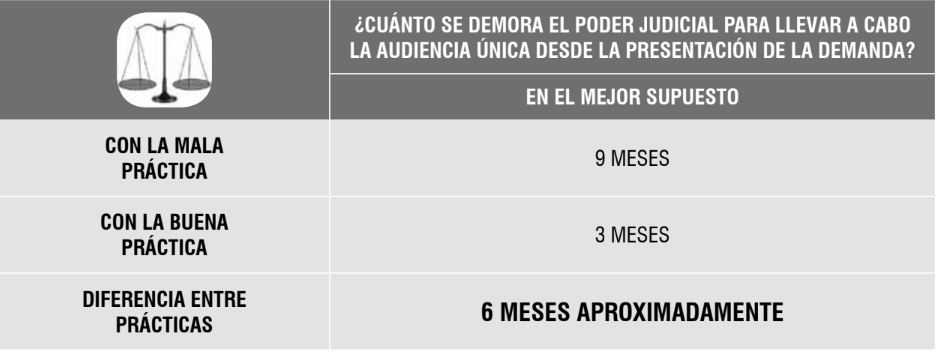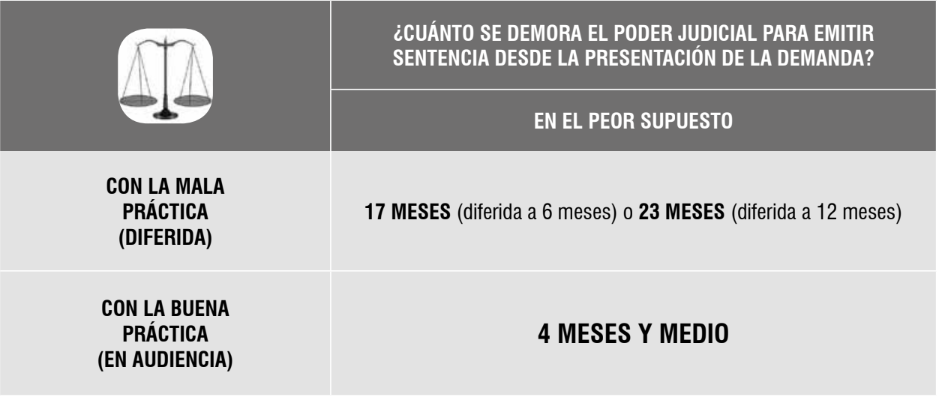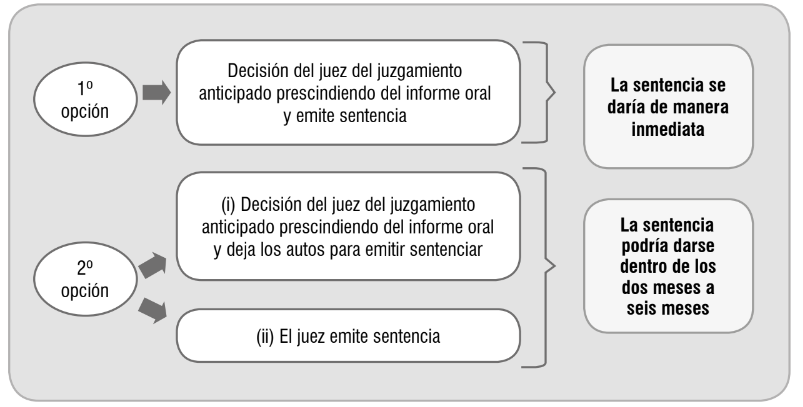VIENDO MÁS ALLÁ DE LA FALSA SINONIMIA ENTRE “RESARCIMIENTO” E “INDEMNIZACIÓN”
Renzo Salvatore Monroy Pino
Introducción
Resulta claro el tratamiento sinonímico, tanto en el ordenamiento jurídico como en la doctrina nacio- nal1 , de las palabras: indemnización y resarci- miento. Cabría preguntarnos si en realidad merece interpretarlos como se viene haciendo en nuestro medio (como sinónimos) o si merece una debida delimitación de definición jurídica. En lo sucesivo, a partir de un análisis por alcance de estos remedios (indemnización y resarcimiento) daremos res- puesta a si resulta útil en la praxis una diferencia- ción, que para muchos solo quedaría en el mundo del “dogmatismo innecesario”.
Ya Pietro Trimarchi hacía hincapié –al desarrollar la Teoría de las Situaciones Jurídicas Subjetivas y la Relación Jurídica– sobre la terminología precisa para el buen entendimiento de las instituciones del Derecho Civil, señalando que: “una terminología pre- cisa es el instrumento necesario para cualquier razo- namiento que aspire a la profundidad analítica y a la claridad. Sin embargo, la definición de los términos jurídicos presenta particulares dificultades, debido a su vinculación con el lenguaje no técnico de la vida cotidiana: el uso común tiende, en efecto a teñidos con sus imprecisiones. No ha sido extraño, además, que en la tradición jurídica se consolide el uso de un mismo término en varios significados diversos”2 .
Justamente, como lo señala Pietro Trimarchi, los términos (remedios –indemnización y resarcimiento–) presentan dificultades al ser tomadas como sinónimas en el ordenamiento jurídico peruano (dificultades que serán analizadas con el desarrollo de la lectura) y con el ánimo de dar cla- ridad a los intérpretes del Derecho (específicamente en la institución de la responsabilidad civil), demarca- remos la verdadera definición jurí- dica de cada remedio con el objetivo de dejar incólume la tutela resarcito- ria (forma de defensa concreta que concede el ordenamiento jurídico a los particulares, cuando estos sufren un daño injustamente), que al pare- cer, se ha visto desplazada al no con- cederle al trabajador el remedio de resarcimiento por el simple hecho de que el ordenamiento legal en materia laboral establece un meca- nismo de indemnización (reme- dio distinto al resarcimiento), que defectuosamente, se ha hecho creer que este remedio tasado es el único medio de reparación del daño, como si el remedio indemnizatorio fuera una reacción frente al daño.
I. CUANDO EL ANÁLISIS POR ALCANCE DEMUESTRA LA INU- TILIDAD DE LA DIFERENCIA- CIÓN DE CONCEPTOS: EL CASO FORTUITO Y/O LA FUERZA MAYOR
Un claro ejemplo de la inutilidad de la diferenciación de conceptos, en el ámbito de la responsabilidad civil, resulta ser el caso fortuito o fuerza mayor, tanto en responsa- bilidad extracontractual3 , como en la responsabilidad por incumpli- miento de las obligaciones o ineje- cución de las prestaciones4 5. Aquí cabe preguntarse: ¿merece atención, o, resulta útil una diferenciación de conceptos, entre el caso fortuito y la fuerza mayor? La respuesta, sin lugar a dudas, es un contundente NO, y ello en razón al alcance de ambas palabras.
Pues bien, si analizamos los artículos 1315 y 1972 del Código Civil6 7 , enten- deríamos que ambas palabras están comprendidas en los supuestos de causas no imputables8 de la responsa- bilidad civil, lo cual atendería a produ- cir un mismo efecto: exonerar al indi- viduo de una obligación resarcitoria; en ambos casos (caso fortuito y fuerza mayor), la característica común es que el acontecimiento se encuentra fuera de la voluntad y del control de las par- tes o sujetos y, en razón a ello, resultan ser eximentes de responsabilidad.
Sin perjuicio que, parte de la doc- trina comparada insiste en distinguir el caso fortuito de la fuerza mayor, a pesar de la conformidad unánime respecto a sus efectos jurídicos, el legislador peruano ha optado por la noción unitaria, precisamente por la producción de los efectos comunes
Como es fácil advertir, no es nece- sario atender a una diferenciación de conceptos dado el alcance de ambas palabras (exoneración de responsa- bilidad), más aún, cuando el legis- lador peruano ha optado por una noción unitaria, por lo menos, res- pecto a los efectos que ambas nocio- nes producen.
Entonces, volviendo al tema cen- tral del presente artículo, ¿tiene la misma suerte o el mismo destino las nociones de indemnización y resarcimiento?
II. ANÁLISIS POR ALCANCE DE LOS REMEDIOS: “INDEMNIZA- CIÓN” Y “RESARCIMIENTO”
En estas líneas, no quiero caer en contradicción con las palabras de Atilio Aníbal Alterini (“las meras abstracciones, aunque estén dotadas de belleza argumental, suelen ser irrelevantes para la obtención de soluciones justas”), ni caer en el error de este autor, ya que él mismo no siguió sus propios consejos al desarrollar su visión de las institu- ciones del Derecho Civil en el pro- yecto del Código Civil argentino.
Para el desarrollo de la distinción de estos remedios (indemniza- ción y resarcimiento) me remito a la tesis –al marco teórico, específi- camente– de Héctor Augusto Cam- pos García11, donde ha realizado una investigación académica encomia- ble, que tiene que ser reconocida dado los incentivos que provoca a los estudiantes, profesores o inves- tigadores del Derecho para realizar investigaciones con la misma rigu- rosidad del autor referido, no con el ánimo de ser un “intelectual” sino un “académico”.
Este autor, para realizar la distin- ción conceptual entre los reme- dios resarcimiento e indemniza- ción, hace el distingo en razón al a) orden funcional, b) estructural y c) consecuencial:
a) Orden funcional:
Las instituciones analizadas (indemnización y resarcimiento) sirven para finalidades distintas.
La indemnización sirve para eli- minar o moderar el indebido incremento de un patrimonio en daño de otro, con lo que no es más que una compensación genérica; cumpliendo con ello una función “reequilibradora o reintegradora”.
Mientras que, el resarcimiento cumple una doble función:
La primera, desde la perspectiva del agente emisor de la voluntad (el que genera el daño), cumple una función de reconstitución (o restauración) del patrimonio del lesionado.
La segunda, desde la perspectiva de la víctima del daño, en sen- tido amplio, el restablecimiento de una situación perjudicada, por equivalente o en forma específica14, es decir, mantener el statu quo previo a la ocurren- cia del daño.
b) Orden estructural:
Esta diferenciación se da bajo tres ideas centrales:
1) Tienen fundamentos distintos La indemnización no es una reacción inmediata al daño, el resarcimiento, sí lo es; ya que el daño es el presupuesto de la responsabilidad civil y este de la obligación resarcitoria.
2) Punto de origen distinto La indemnización u obliga- ción indemnizatoria tiene como origen a la norma jurí- dica (supuesto de hecho); a diferencia del resarcimiento u obligación resarcitoria, en un hecho aquiliano.
3) Los criterios para tener en cuenta la procedencia o no de cada remedio es distinto En la indemnización se recu- rre a la equidad, mientras que en el resarcimiento se recurre al criterio de imputación (sub- jetivo u objetivo), para que con el análisis del resarcimiento se le impute un daño a un sujeto. Estos tres criterios indican que para establecer una obli- gación indemnizatoria, no se atiende a los elementos de la responsabilidad civil, aun en ausencia de ellos (daño –daño evento y daño consecuencia–, relación de causalidad y crite- rio de imputación16), de igual modo surgiría esta.
c) Orden consecuencial: Este orden atiende a un doble aspecto:
1) A la cuantía de la suma de dinero: En el caso de una obligación indemnizatoria, prescinde de la adecuación al daño, e inclusive puede ser menor al daño (de ser el caso que exista); mientras que en el caso de la obligación resar- citoria la cuantía es en razón, exclusivamente, del daño.
2. Al diferente alcance de los remedios aplicables en fun- ción a si estamos frente a un supuesto generador de indem- nización o resarcimiento:
Cuando estamos frente a una obligación indemnizato- ria, solo cabe una compen- sación dineraria por equiva- lente; mientras que, cuando estamos frente a una obligación resarcitoria, su objeto (reparación del daño)
puede consistir en un resar- cimiento (que establece una situación económicamente equivalente a la que com- prometió el daño producido –reparación por equiva- lente–) o una ‘reintegración en forma específica’ (que es aquella que crea una situación ‘materialmente’ correspon- diente a la que existía antes de producirse el daño, aunque nunca se cancele el daño del mundo de los hechos).
Como bien lo advierte el profesor Leysser León, existe una diferencia- ción fundamental que debe tenerse en cuenta al consultar textos alemanes e italianos para el estudio de las insti- tuciones analizadas (indemnización y resarcimiento), por más que en el castellano, en el sentido coloquial y hasta en el ámbito jurídico –lamenta- blemente– sean tomadas como sinó- nimas. En el alemán se distingue entre Schadensersatzy Entschädi- gung, y lo mismo, por derivación, en italiano, indennità y risarcimento (y también existe indennizo). Risarci- mento es todo cuanto se debe a título de responsabilidad por daños; inden- nità es el valor más general, porque abarca desplazamientos patrimonia- les por los más diversos títulos, como la expropiación, el despido injustifi- cado, etc.
De lo señalado, podemos preci- sar que “el resarcimiento se refiere a la compensación que debe asumir un sujeto, quien se encuentra en una situación jurídica subjetiva de desventaja, tras haber ocasionado una consecuencia dañosa siempre que se haya demostrado la existencia de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, mientras que la indemnización se refiere a la compensación, de fuente legal, que se impone por la contingencia atendida por el ordenamiento jurídico”.
Resulta pertinente lo señalado por el profesor Rómulo Morales, citando a Cesare Salvi, que la indemnización –a diferencia del resarcimiento de los daños emergentes, lucros cesan- tes y las pérdidas de oportunidades– es un remedio que comprenden los casos en los cuales una obligación pecuniaria se constituye con miras a la composición de intereses que resulta necesaria por la pérdida o la limitación de un derecho derivada de la verificación de un determinado hecho jurídico concreto.
Como se puede percibir fácilmente, ambos remedios (indemnización y resarcimiento) consisten en dar un monto dinerario, donde un sujeto queda obligado a desembolsar una cantidad pecuniaria a otro sujeto. Y justamente, esta similitud, hace que genere confusiones entre ellas; sin embargo, estos remedios no deberían generar dudas en cuanto a su dife- renciación y su respectiva aplicación. Entre los supuestos de indemnización podemos mencionar a los siguientes:
a) La indemnización justipre- ciada por expropiación21: Supuesto en el cual se le priva a un sujeto de su propiedad por causa de necesidad nacional o seguridad pública (en líneas generales es un acto de dominio propio del Estado, que para ejer- cerlo se sirve de la generalidad y vaguedad de los conceptos o tér- minos de contenido genérico –necesidad nacional o seguri- dad pública–), declarada por ley, otorgándole una indemnización justipreciada; nótese que, en el supuesto mencionado el quan- tum obedece al criterio estable- cido en la ley, y el remedio no nace como reacción al daño sino como el otorgamiento de una compensación pecuniaria por la pérdida o la limitación de un derecho habilitada por la propia ley. En ese sentido, el profesor De Trazegnies (sin perjuicio que en su libro La responsabilidad extracontractual no advierta la diferenciación entre los reme- dios indemnización y resarci- miento) señala “que el Estado obligado a pagar una indemni- zación por daños que causa sin cometer acto ilícito alguno, sino, como resultado de su gestión pública”.
b) La indemnización por conju- rar peligros actuales o inminen- tes24: Para algunos autores este artículo debería ser derogado o inaplicado dada la contrariedad con las normativa de la respon- sabilidad civil, en específico el artículo 1971 del Código Civil25. Como bien se puede apreciar en el supuesto mencionado, esta- mos frente a un daño que según las reglas de la responsabilidad civil no sería resarcible ya que estaríamos ante la configura- ción de un supuesto de estado de necesidad; sin perjuicio de ello, el Código Civil establece, en el artículo 959, una compensación pecuniaria, en estricto, una indemnización, atendiendo al sacrificio de un interés ajeno.
c) La indemnización en los seguros particulares: En este supuesto el monto indemnizatorio es estipu- lado ex ante en el contrato, monto que puede diferir de los daños ocurridos, que en mayor medida no los cubren en su total magni- tud, pues este modo de compensa- ción no obedece a una cuantifica- ción en atención a los daños sino al propio contrato de seguro.
d) La indemnización por rup- tura de los esponsales26: En este supuesto resulta pertinente refe- rirnos al término “ruptura” que al término “incumplimiento”, ya que no nos encontramos frente a una obligación; aquí, no es posible admitir que estamos ante un supuesto de responsa- bilidad civil, como se advierte fácilmente, la ruptura de espon- sales no es más que un ejerci- cio de un derecho27, por lo que no daría lugar a un supuesto de responsabilidad civil, que como bien señala el profesor De Tra- zegnies28, en el mundo de la res- ponsabilidad aquiliana encontra- mos fronteras que más allá de ellas no existe resarcimiento, en ese sentido, si una persona causa daños al otro lado de la frontera, no puede ser responsabilizada por tal daño, lo que no confi- guraría un supuesto de resarci- miento, al ejercer regularmente un derecho.
e) La indemnización al cónyuge perjudicado por la separa- ción de hecho: Este supuesto está comprendido en el artículo 345-A del Código Civil29, norma que fue introducida mediante Ley N° 27495, de fecha 7 de julio de 2001, la cual ha sido materia de discusiones y contradicciones a nivel doctrinal y jurisprudencial respecto a la interpretación de la naturaleza de la indemnización por la separación de hecho. Y con el ánimo de hacer frente al problema interpretativo de la norma citada, la Corte Suprema de Justicia de la República emitió el Tercer Pleno Casatorio Civil –Cas. N° 4664-2010-Puno– con fecha 18 de marzo de 2011, gene- rando más confusiones a los intérpretes30. Sin embargo, se puede rescatar la determinación de la naturaleza de la indemni- zación por separación de hecho, donde la Corte Suprema estable- ció que el título que fundamenta y justifica la obligación indemni- zatoria es la misma ley y su fina- lidad no es resarcir daños, sino corregir y equilibrar desigualda- des económicas resultantes de la ruptura nupcial pese a que haga mención –equivocadamente– de algunos elementos de la respon- sabilidad civil para determinar del quantum indemnizatorio, o para realizar la imputación de la indemnización al menos perjudi- cado, como si fuese un supuesto de resarcimiento.
Y en razón a esta contradicción inserta en el Tercer Pleno Casa- torio Civil (donde señala primero –acertadamente– la naturaleza de una obligación legal de la indem- nización en el supuesto del artículo 345-A y luego hacer referencia a los elementos de la responsabilidad civil –inclusión desafortunada y contra- dictoria–) el profesor Juan Espinoza opina al respecto y toma postura con relación a la naturaleza de la indem- nización establecida en el artículo 345-A, señalando que el supuesto es de naturaleza de responsabilidad civil extracontractual, justamente, por atender a que los hechos que con- figuran la indemnización son presu- puestos que tienen que ser ajustados a los elementos de la responsabili- dad civil31 (opinión que no compar- timos; en todo caso, podríamos preguntarnos: ¿La separación de hecho por parte de uno de los cónyu- ges o por acuerdo de ambos, no es un ejercicio regular de un derecho? ¿Y el ejercicio regular de un derecho no hace que el daño –si es que existe– sea uno “no resarcible” en atención al artículo 1971 inciso 1 del Código Civil? Entonces, ¿estaríamos frente a un supuesto de responsabilidad civil? En nuestra opinión, no confi- gura un supuesto de responsabilidad aquiliana como menciona el profesor Juan Espinoza, sino, sería una obli- gación legal –indemnización–).
Luis Alfaro Velarde –sin hacer hin- capié en el uso diferenciador de los remedios –indemnización y resar- cimiento– realiza un estudio sobre la naturaleza jurídica de la indemni- zación inserta en el artículo 345-A del Código Civil. El autor señala que, entre los principales enfoques o posiciones que se han formulado por la doctrina comparada respecto a la indemnización por la separación de hecho, pueden encontrarse los siguientes: a) asistencial o alimen- ticia, b) de responsabilidad civil y c) indemnización por sacrificio (obli- gación legal impuesta por ley). De los cuales, el autor referido, toma postura por la última posición seña- lando lo siguiente: “La indemniza- ción derivada de la separación de hecho, no obstante a lo que sos- tiene y defiende una parte de la doc- trina y jurisprudencia nacional, no es un tipo de responsabilidad civil, ni mucho menos una prestación ali- mentaria, sino tiene una naturaleza jurídica propia; es decir, se trata específicamente de una obligación legal indemnizatoria, impuesta por el legislador a uno de los cónyuges a favor del otro, con la finalidad de corregir o equilibrar en lo posible, por medio de una prestación pecu- niaria, la “inestabilidad” o desequi- librio económico ocasionado por la separación de hecho y así evitar el empeoramiento del cónyuge más perjudicado. Criterio, que por cierto, ha sido correctamente adoptado y compartido en el III Pleno Casatorio Civil (fund. 8.2.4, p. 47)”.
Pese a la claridad de la naturaleza de la indemnización por la separa- ción de hecho hasta estas líneas, es menester citar la tesis del profesor Leysser León (amicus curiae en el Tercer Pleno Casatorio), ya que ha sido el aporte más idóneo para escla- recer la figura:
“i) Que el sistema peruano debiera iniciar una diferenciación clara y precisa entre ‘indemniza- ción’ y ‘resarcimiento’, pues son conceptos con diferentes alcan- ces. En el primero no es necesa- rio imputar responsabilidad civil ni hablar de culpable o de impu- table, mientras que el segundo (…) civil propiamente dicho, sea por un incumplimiento o por un ilícito aquiliano. Tiene por fuente exclusiva a la ley y se estima valorizando los daños ocasiona- dos y/o fijando el valor con crite- rio de equidad. En sede nacional se pueden identificar los siguien- tes casos de ‘indemnización’ establecidos en la ley: el valor justipreciado en las expropiacio- nes; la indemnización ‘tarifada’ por despido en el campo laboral; indemnización a cargo del inca- paz de discernimiento previsto en el artículo 1977 del CC; rup- tura de esponsales prevista en el artículo 240 del CC; y, la del artículo 345-A a favor del cón- yuge perjudicado en el caso de la separación de hecho.
ii) Hecho el distinto, sostuvo que el artículo 345-A del CC no regula un supuesto de responsabilidad civil porque: a) Separarse no es fuente de responsabilidad civil en el Perú; b) No existe un criterio de imputación señalado por la ley (…); c) No existen referencias a los daños materiales que resultan de la separación; y, d) El juez tiene la alternativa de adjudicar un bien de la sociedad conyugal en lugar de la indemnización, lo cual no tiene sustento en materia de res- ponsabilidad civil.
iii) Que el estudio de la jurispru- dencia nacional demuestra que en esta materia existen graves erro- res, a saber: a) Se sostiene que el artículo 345-A contempla un supuesto de responsabilidad civil; b) Que dicho artículo es aplicable todas las veces en que se aprecie una violación de derechos conyu- gales; c) Que es un caso de res- ponsabilidad objetiva y que por ello no se necesita comprobar la culpabilidad; y, d) Autoriza a conceder resarcimientos, entre ellos, el del ‘proyecto de vida matrimonial’.
iv) Esos graves errores deben ser subsanados a partir de las siguientes comprobaciones: a) No hay responsabilidad civil en el Perú por separarse o divor- ciarse; b) La verdadera respon- sabilidad civil radica en la viola- ción de derechos constitucionales al interior del matrimonio (daños endofamiliares); c) La antijuridi- cidad no es presupuesto ni ele- mento de la responsabilidad civil en el Perú, a diferencia de Alema- nia e Italia, donde los códigos civi- les la contemplan expresamente; d) La denominada responsabili- dad objetiva está referida a los casos de riesgo o de exposición al peligro regulada en el artículo 1970 del CC, que no guardan nin- guna relación con la vida matri- monial; y, e) Los proyectos de vida existen, pero son irrelevan- tes jurídicamente. El proyecto de vida matrimonial no es resarci- ble, pues, por ejemplo, no puede ser cuantificado para efectos de la suscripción de un contrato de seguro y, además, propicia inter- pretaciones discriminatorias en su cuantificación. En definitiva, el ‘daño al proyecto de vida’ es solo un argumento para inflar los resarcimientos.
v) En su concepto, la indemni- zación prevista en la ley debe ser concedida bajo las siguien- tes bases: a) El fundamento de la indemnización al cónyuge per- judicado debe ser la solidaridad familiar, no un hecho de respon- sabilidad civil; b) El juez debe atender exclusivamente a un ele- mento objetivo, la diferencia patrimoniales entre los excónyu- ges como resultado de la sepa- ración y divorcio, lo que viene a constituir el perjuicio; c) Esta- blecido el desbalance, se ‘indem- niza’ al menos favorecido, sobre la base de la equidad; y, d) El daño moral no necesita ser probado”.
f) La indemnización del incapaz de discernimiento:
En este supuesto la obligación es cuantificada en razón a la equi- dad, siendo este un criterio para medir la indemnización (criterio de liquidación del monto indem- nizatorio, mas no de imputación), la cual se determina atendiendo a la situación económica de las partes; por tanto, no comprende lo que restaura un resarcimiento (daño emergente y lucro cesante) sino que comprende una com- pensación económica que es inferior al resarcimiento35. Es por esta razón que, el supuesto no se ajusta a las cláusulas nor- mativas generales de la respon- sabilidad aquiliana (arts. 1969 y 1970 del Código Civil). Al res- pecto, advierte el profesor De Tra- zegnies que “se trata, pues, de una manifiesta infracción al principio de la responsabilidad por culpa ya que una persona sin discerni- miento no puede ser culpable, y consecuentemente, no debe ser obligado a pagar indemnización (aquí el término debe ser enten- dido como resarcimiento)”.
III.SUPUESTOS DE “INDEMNIZA- CIÓN TARIFADA” EN LA LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITI- VIDAD LABORAL
De la lectura de Ley de Productivi- dad y Competitividad Laboral (en adelante, la Ley Laboral), Decreto Supremo N° 003-97-TR, podemos entender que son cuatro los supuestos que habilitan al trabajador a solicitar una indemnización tarifada conte- nida en el artículo 38 de la Ley Labo- ral38, estos son:
a) Despido arbitrario o injustifi- cado39: De acuerdo con la Ley Laboral un despido es justificado cuando es fundado en causas rela- cionadas con la conducta (por la comisión de falta grave, por con- dena penal por delito doloso y por la inhabilitación –artículo 24–) o la capacidad del trabajador (por deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales, sobreve- nidas que impidan el desempeño de las tareas del trabajador; por el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y condiciones similares; y por la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley –artículo 23–)41, que la causa sea debida- mente comprobada (demostra- ción que tiene que ser visto en un proceso judicial –artículo 26–)42 y siempre que se haya llevado a cabo las formalidades estableci- das en la ley (arts. 31 y 32).
Cuando el empleador despide a un trabajador omitiendo lo seña- lado en el párrafo anterior; esto es, un despido por una causa no prevista en las normas legales referidas, cuando no se cumplen con las formalidades estableci- das (por ejemplo, para que pro- ceda el despido, este siempre debe ser comunicado por escrito) o cuando se imputa alguna causa pero judicialmente se demuestra su inexistencia o que la magni- tud de la falta no es grave, esta- ríamos frente a un supuesto de despido arbitrario o injustifi cado. En estos casos el trabajador tiene derecho al pago de una indemni- zación tarifada.
b) Despido nulo: La Ley Laboral determina la nulidad del despido cuando tenga por motivo la afi – liación a un sindicato o la partici- pación en actividades sindicales; ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; presen- tar una queja o participar en un proceso en contra del trabaja- dor ante autoridades competen- tes; actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o cualquier otra índole; razón de SIDA; basado en la incapacidad del trabajador; y el embarazo.
Cuando el trabajador es despe- dido en atención a estos supues- tos, este tiene el derecho a ser repuesto en su empleo, salvo que en la ejecución de sentencia opte por una indemnización tarifada (art. 34).
c) Despido Indirecto (hostilidad): La Ley Laboral reconoce como actos de hostilidad equiparables al despido a la falta de pago de las remuneraciones correspon- dientes; reducción inmotivada de la remuneración o la cate- goría; traslado del empleador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, con el propósito de causarle per- juicio; inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador; acto de violencia o faltamiento grave de la palabra en agravio del trabaja- dor o de su familia; actos de dis- criminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o cualquier otra índole; actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dig- nidad del trabajador; y la nega- tiva injustifi cada de realizar ajus- tes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad.
Cuando el trabajador se encuen- tre inmerso en cualquiera de estas causales podrá optar, excluyen- temente, por el cese del hostiga- miento o por la terminación del contrato de trabajo pudiendo exi- gir, en este último supuesto, una indemnización tarifada.
d) Incumplimiento al “derecho de preferencia” para la readmi- sión en el empleo: En los casos de terminación del vínculo labo- ral por causas objetivas para el cese colectivo48, específica- mente por razón de caso fortuito o fuerza mayor (inciso a) del artículo 46 y motivos económi- cos, tecnológicos, estructurales o análogos (inciso b) del artículo 46); los trabajadores afectados por el cese gozan del “derecho de preferencia” para su readmi- sión en el empleo, hasta el tér- mino de un año de producido el cese, el cual se activará siem- pre y cuando el empleador deci- diera contratar personal para ocu- par cargos iguales o similares a la del extrabajador, en este supuesto el empleador se encontraría obli- gado a comunicarle al trabajador cesado para que regrese a su cen- tro de labores, de no hacerlo, el extrabajador puede solicitar una indemnización tarifada.
Y, también, existe otro supuesto habilitante para solicitar una indem- nización tarifada, supuesto que no remite a la cuantificación establecida en el artículo 38 de la Ley Laboral, sino comprende una tarifación dis- tinta, el supuesto es:
a) Despido arbitrario en contratos bajo modalidad: Este supuesto es similar al despido arbitrario contenido en el artículo 34 de la Ley Laboral, con la única dife- rencia que en este supuesto el legislador establece el quantum indemnizatorio de forma distinta al establecido en el artículo 38.
En este supuesto, el quantum indemnizatorio que deberá abo- nar el trabajador es una remune- ración y media ordinaria men- sual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con el límite de doce remuneraciones.
De lo anteriormente señalado se puede advertir cinco supues- tos de indemnización tarifada en la Ley Laboral, obligaciones lega- les impuestos al empleador cuando se configure algunos de los cinco supuestos señalados anteriormente; estas compensaciones económicas no nacen como producto de la con- fi guración de un supuesto de respon- sabilidad civil, siendo simplemente una obligación legal como respuesta a la infracción del “principio de esta- bilidad laboral”.
Es más, para hacer una referencia a las funciones de la responsabili- dad civil, en un esfuerzo de síntesis, podemos señalar que sus funciones son tres: de reparación, de preven- ción y de punición. Y como se ha advertido anteriormente, los supues- tos indemnizatorios cumplen una función distinta a los supuestos aquilianos, De Trazegnies –teniendo en cuenta que el autor referido no cree en la función punitiva de la institu- ción– señala que “en todos los casos sometidos a la responsabilidad extra- contractual la sociedad persigue tanto reparar a la víctima como desalentar la producción de los daños”, entonces, mal haríamos al creer que con las indemnizaciones establecidas en la Ley Laboral se cumplen las fun- ciones de la responsabilidad civil, ya que son remedios distintos.
IV. RESTRICCIÓN A LA TUTELA RESARCITORIA
En la Ley Laboral, en el artículo 34 (“Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el daño sufrido”) el legislador ha optado por introducir una regulación restrictiva con relación al remedio resarcitorio –siempre y cuando se confi gure un supuesto de responsa- bilidad civil–, toda vez que a simple lectura del artículo referido toma por sinónimas a la indemnización y al resarcimiento, señalando de manera tajante que la indemnización es el único medio para la reparación de los daños (¿?).
El artículo en mención, al confundir que la indemnización es un reme- dio que tiene la función de reparar daños, se entiende (normalmente en el medio laboral, sin perjuicio de que algunos intuyan una salida, aun insa- tisfactoria, como producto de un des- conocimiento de la institución de la responsabilidad civil54) que la res- tricción de solicitar resarcimien- tos no solo a la indemnización por el despido arbitrario como único medio de reparación de daños, sino también, a la indemnización por despido nulo (cuando el empleador opte, en la ejecución de sentencia, por la indemnización), a la indem- nización por el supuesto de hostili- dad (cuando el empleador opte por la terminación del contrato de trabajo), a la indemnización por el supuesto de incumplimiento al “derecho de preferencia” en la readmisión en el empleo y a la indemnización por el despido arbitrario en contratos bajo modalidad.
Los supuestos de indemnizaciones, donde el quantum obedece a la legis- lación (artículo 38 de la Ley Laboral o el artículo 76, dependiendo del supuesto de indemnización), son considerados como único medio de reparación de daños según la pres- cripción establecida el artículo 34 de La Ley, lo cual implica, la imposibi- lidad de que el trabajador –aquel que se encuentre inmerso en las causa- les de indemnización de la legisla- ción laboral– pueda solicitar en la vía correspondiente un resarcimiento.
Con ello no afi rmamos que todos los supuestos de indemnización tari- fada contenidos en la Ley Laboral, confi guren –en paralelo– de manera automática un supuesto de respon- sabilidad civil, afi rmar ello sería una contradicción a simple vista; por el contrario, lo que sí podríamos afi r- mar es que en la gran mayoría de supuestos que habilitan una indem- nización tarifada no se configura un supuesto aquiliano, por la sencilla razón que solo nacerán resarcimien- tos cuando se confi gure en supuesto en atención a sus elementos –daño, relación de causalidad y criterio de imputación–.
Así, la Corte Suprema mediante la Cas N° 1420-2009-Del Santa, de fecha 17 de enero de 2011, haciendo un total enredo en su pronuncia- miento y tomando posición sinoní- mica entre indemnización y resar- cimiento, señala:
“Sétimo.- Que, en efecto, habién- dose producido el despido arbi- trario dentro de la esfera laboral, el mismo que se rige por la Ley Laboral respectiva, a esta norma habrá de estarse en virtud del principio de aplicación preferente de las disposiciones especiales, sin que quepa, tras agotar esta vía con su contenido indemnizato- rio tasado, retornar de nuevo al Código Civil para con base en sus consecuencias indemnizatorias, obtener un nuevo resarcimiento de daños y perjuicios; por lo que la causal in iure denunciada debe desestimarse”.
Lo que a primera vista llama la aten- ción es cómo la Corte Suprema señala, de manera incomprensible (aunque su desconocimiento de la materia ya no resulta sorprendente), que la indemnización tarifada con- tenida en la Ley Laboral es el pro- ducto del análisis del Código Civil para el nacimiento de la indem- nización (¿?) y, en razón a ello, – señala– resulta desestimable “reto- mar de nuevo” a las disposiciones del Código Civil para otorgar resar- cimientos (¿Las indemnizaciones tarifadas se dan como resultado a la confi guración de los elementos de la responsabilidad civil? ¿El quantum indemnizatorio es cuantifi cado en razón al daño sufrido?).
Es claro que con este pronuncia- miento se anula la posibilidad de ir por la vía correspondiente para soli- citar un resarcimiento, es más, por si no fuera poco, en el mismo pro- nunciamiento (específi camente, en el voto singular del Sr. Solís Espinoza)
haciendo un “esbozo” de los artículos 34 y 38 de la Ley Laboral, llega a las conclusiones equívocas, como por ejemplo: creer que las indemniza- ciones tarifadas son supuestos de responsabilidad civil donde puede existir supuestos donde no existan daños, pero que de igual manera merecen compensación por criterios de responsabilidad civil56 (para confi- gurarse un supuesto de responsabili- dad civil, ¿no es necesario que exista daño?) y siendo la legislación laboral uno que comprende un sistema tarifa- rio, se debe de negar la tutela resar- citoria, por el simple hecho de que los artículos referidos así lo establecen (es decir, no da ningún fundamento, solo atina al facilismo judicial: “es así porque la norma lo dice”).
La indemnización contenida en la Ley Laboral, si bien es cierto que no resulta ser contraria con relación a la interpretación del artículo 27 la Constitución Política, con ello no se puede negar que esta tiene una natu- raleza de obligación legal (o sanción, si cabe el término) como producto del quebrantamiento del “princi- pio de estabilidad laboral”58, obli- gación establecida al simple arbitrio del legislador laboral; pero con ello no se puede pretender que el naci- miento de aquella obligación legal nace como producto de la configu- ración de un supuesto de responsa- bilidad civil, afirmar esto sería creer que el ordenamiento jurídico está plagado de simples antojos al gusto del legislador de turno.
El legislador al establecer una confu- sión contenida en el artículo 34 de la Ley Laboral (concebir a la indemni- zación como único medio de repara- ción), al tratar como sinónimas a la indemnización y al resarcimiento, genera ex ante una restricción a la tutela resarcitoria, viéndose con ello perjudicado la institución de la res- ponsabilidad civil.
Como propuesta de solución a tal confusión laboral, se ha escrito mucho sobre una “indemnización adicional” o “indemnización supe- rior” frente a despidos confi gurados como “pluriofensivos”59 o cuando se “verifique” un “abuso del dere- cho en el acto del despido”60. Enten- demos que las propuestas tienen el mejor de los ánimos para alcan- zar una solución, pero con buenos deseos y tergiversando instituciones legales no se puede llegar a solucio- nes efi cientes.
Sin embargo, Gómez Valdez, haciendo un análisis de la naturaleza de la indemnización tarifada de la Ley Laboral, citando a Gerald Coutu- rier, señala que para este existen dos maneras de entender la naturaleza de la indemnización, ya sea como fun- damento remunerativo o como natu- raleza reparadora de daños; Gómez Valdez discrepa del autor referido y tomando posición distinta exhorta a ver a la indemnización “como un simple pago legal ante la comisión de una falta del ordenamiento labo- ral, reservándose el derecho del tra- bajador, con base en los artículos citados del C.C., de recurrir, luego, a la vía judicial, para que allí le sea reconocido el resarcimiento por los daños y perjuicios resultantes de una acción u omisión que le ha ocasio- nado un daño”.
Aquí hay que tener en cuenta algo bien lógico y sencillo de asimi- lar: resarcir implica, de alguna u otra forma, eliminar el daño (o, al menos eso pretende, por más que el daño nunca se borre del mundo de los hechos). Siguiendo la lógica, ¿se puede dar resarcimientos sin que existan daños? Lo más probable es que lo que se dé (por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones tari- fadas de la legislación laboral) sea bajo otro criterio o título; si bien es cierto que el legislador puede orde- nar desembolsar un monto dinera- rio (indemnizaciones taridas con- tenidas en la Lay Laboral), eso no quiere decir que su razón de ser o justifi cación sea la confi guración de un supuesto de responsabilidad civil; tampoco se puede aceptar como sinó- nimas (a la indemnización y resar- cimiento) por el simple hecho de que en el medio jurídico se tenga la costumbre a darle un mismo nomen –indemnización por daños y per- juicios para ambos casos–.
Luiz Guilherme Marinoni, al expli- car la función que cumplen las cla- sifi caciones de las sentencias, señala que “aunque se pueda hacer una dis- tinción entre concepto y defi nición, considerando la primera como la realidad jurídica y la segunda como su descripción, lo cierto es que esta diferencia no es usual y aquí no tiene importancia. El problema es confun- dir el concepto (o definición) con nomen iuris. (…) Cuando se pro- cura saber el signifi cado de un con- cepto doctrinario hay que investigar, evidentemente, la doctrina que la formó (…). Si un concepto doctrina- rio no puede descartar la doctrina y los valores del momento en que fue delineado, es evidente que la modi- fi cación de la sociedad y del Estado implica el surgimiento de otro con- cepto. Sin embargo, los conceptos, en cuanto distintos, deben tam- bién poseer nombres diferentes. Si esto no sucede, en la discusión se cree hablar de un mismo con- cepto, cuando en realidad ape- nas se alude a un mismo nombre. Sucede que, como es obvio, para que sea posible el entendimiento entre los intérpretes, no se puede dar el mismo nombre a dos ‘realidades’’’.
Como bien lo señala Luiz Guilherme, y haciendo una analogía a la distin- ción entre indemnización y resar- cimiento, no es aceptable que dos supuestos distintos (o realidades, en términos del autor citado) tengan un mismo efecto o se le pretenda dar una misma naturaleza, más aún, cuando la diferenciación no es un tema solo de forma, sino, todo lo contrario, tiene implicancias prácticas.
V. REFLEXIONES CONCLUSIVAS
El profesor De Trazegnies Granda –con relación a la oposición reali- zada por la Comisión de Asesores de las Compañías de Seguros respecto a la inclusión sobre la regulación del seguro obligatorio para el vigente Código Civil, realizada en el Pro- yecto de la Comisión Reformadora sobre Responsabilidad Extracontrac- tual, elaborado por el autor referido– señala que:
“Este informe revela una preocu- pación más bien gramatical que jurídica, ya que la mayor parte de sus observaciones no se refi eren a conceptos jurídicos sino al uso de las palabras y hasta el empleo de las comas. Lamentablemente, como quienes lo suscribieron son abogados y no lingüistas, su coo- peración en ese campo era limi- tada e insegura; en cambio, se perdió una oportunidad para que se desplegaran su talento jurídico en pro de la creación de un sis- tema más adecuado y moderno de responsabilidad extracontrac- tual en el Perú.
Después de múltiples referen- cias a una pretendida ‘falta de semántica’, tales como no debe usarse la palabra ‘resarcir’ sino ‘indemnizar’ (a pesar de que el diccionario de la Real Acade- mia de la Lengua las considera sinónimas)”63 (el resaltado es nuestro).
Independientemente a que no haya sido fructífero la inclusión del seguro obligatorio en el Código Civil vigente propugnada por la Comisión Reformadora sobre Responsabilidad Extracontractual, fuera de la discu- sión a que sí debió o no ser incluido, lo que podemos rescatar es que la Comisión de Asesores de las Com- pañías de Seguros al rechazar la pro- puesta por el proyecto64, hicieron una advertencia, que de por cierto no era solo una “advertencia de forma”, ya que la precisión (que a nuestro pare- cer sí es oportuna) consiste en que tal obligación es a título indemnizato- rio y no resarcitorio.
En este tipo de supuestos, como se ha explicado precedentemente, el monto dinerario nace cuando se da el evento previsto –un accidente, por ejemplo- y su cuantifi cación no obe- dece a los daños, sino a una deter- minación ex ante estipulada entre los contratantes del seguro (el límite lo establece el contrato de seguro); aquí no es necesario realizar un jui- cio de responsabilidad civil para determinar si se distribuirá un monto dinerario; aquí estamos frente a una indemnización mas no en un supuesto resarcitorio, donde el obli- gado a dar el monto indemnizatorio es la empresa de seguros, sujeto obli- gado mas no responsable.
Las relaciones jurídicas deben nacer como producto de una justi- fi cación o razón de ser, no pueden crearse por simple arbitrio del legis- lador, sostener lo contrario, sería –en términos del propio profesor De Trazegnies- un mundo de locos65; de repente, la advertencia para la distin- ción entre indemnización y resar- cimiento no se le tomó la importan- cia que merecía, por creer que solo era un problema de “forma”; sin embargo, como se podrá apreciar es un tema de “fondo” con implicancias prácticas.
Hay que tener en cuenta que el orde- namiento jurídico constituye un sis- tema donde deben existir normas compatibles, de manera organizada, no solo referente a un área específica sino en todo el sistema en sí. Como señala la profesora Eugenia Ariano, “decisiones equivocadas ha habido (y habrá) siempre en todas latitu- des, pero cuando esos yerros encuen- tran su causa en opciones legisla- tivas equivocadas o poco claras es hora, por lo menos, de dar la señal de alarma”.
En se sentido, y sin ánimo de creer- nos dueños de la verdad absoluta, concluimos –dando señal de alarma– lo siguiente:
1. La obligación resarcitoria nace solamente cuando se configura un supuesto de responsabilidad civil, esto es, como producto de la configuración de sus elementos (daño, relación de causalidad y criterio de imputación) y cuando no esté inmerso en los supuestos de los artículos 1971 y 1972 del Código Civil.
2. La obligación indemnizato- ria tiene como justificación el arbitrio del legislador, en el supuesto de las indemnizaciones tarifadas de la Ley Laboral, obe- dece como resultado de la infrac- ción al “principio” o “derecho” a la “estabilidad laboral”, como producto de una determinada política legislativa.
3. La obligación resarcitoria y la obligación indemnizatoria, son remedios distintos que se confi- guran o nacen por estructuracio- nes distintas y cumpliendo fun- ciones distintas.
4. Los supuestos indemnizato- rios comprendidos en el orde- namiento jurídico peruano res- ponden a justificaciones políticas diversas para cada caso concreto, no tiene una estructuración jurí- dica uniforme como sucede en la configuración de un supuesto de responsabilidad civil.
5. Las indemnizaciones tarifa- das contenidas en la Ley Labo- ral nacen como producto de un adopción legislativa por contener como presupuesto la existencia de un “principio a la estabilidad laboral”, que al quebrantarlo –el empleador– asume la obligación legal como sanción, inclusive en supuestos que no existan daños, la obligación nace sin obedecer a una configuración establecida, nace automáticamente.
6. El artículo 34 de la Ley Labo- ral (“la indemnización (…) como única reparación por el daño sufrido”), confunde ambos remedios y restringe la tutela resarcitoria por el hecho de haberse configurado un supuesto indemnizatorio, siendo a todas luces contraria a la propia Cons- titución Política, toda vez que la responsabilidad civil es una insti- tución puesta a la ciudadanía para accionar cuando se hayan confi- gurado daños resarcibles.
7. La imposición de una indemni- zación no es límite o restricción de accionar a la vía correspon- diente el resarcimiento de los daños, siempre y cuando se haya realizado un juicio de responsabi- lidad civil acorde a sus elementos y delimitación de fronteras.
8. No es coherente tener la postura de solicitar montos adicionales a la indemnización tarifada, compartir esta posición es caer en la falsa sinonimia, las com- pensaciones de una y otra obede- cen a títulos distintos. Con ello no mencionamos que de todos los supuestos de indemniza- ción tarifada en la Ley Laboral habiliten un resarcimiento (hay supuestos que ni existe daño, donde no corresponderá resar- cimiento alguno), sino, existen supuestos en los cuales podría configurarse un supuesto de res- ponsabilidad civil (a parte del supuesto indemnizatorio) donde si cabe la acción de reclamar un resarcimiento en atención a los daños sufridos.
9. La restricción resarcitoria conte- nida en el artículo 34 de la Ley Laboral debería ser derogada por ir en contra del propio sistema jurídico y generar incoherencia legal.